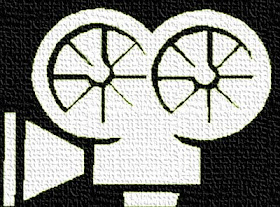
No se trata de una enfermedad muy conocida pero, con tiempo y paciencia, puede rebuscarse por entre enciclopedias perdidas u oscuras webs de la Red acerca del síndrome de Maurus Hiker, un australiano que fue el primero en describirlo. Yo conocí a una persona que sufría el mal aunque, para ser sinceros, nunca estuve muy seguro de que se tratara de una dolencia perniciosa. Más bien, conociendo al tipo, uno diría que era una especie de premio gordo que sólo tocaba a unos pocos afortunados.
El individuo en cuestión se llamaba John y, aunque su nombre parece indicar un nacimiento lejano, era gallego. En realidad, nadie sabía cómo se llamaba pero le apodábamos John – Ford para más señas- debido precisamente a su enfermedad. El caso es que el tipo tenía un cerebro que funcionaba como una película de cine. Lo que veía, lo que escuchaba, los acontecimientos que experimentaba, se grababan en su mente como si de un montaje cinematográfico se tratara. Mientras que el resto de los mortales acumulamos un sinfín de eventos que ligamos más mal que bien, John los memorizaba en una estricta y estudiada secuencia de planos visuales y sonoros como si fuesen películas. Contaba que los recuerdos de la niñez se le aparecían en blanco y negro, algunos de ellos incluso sin ninguna evocación sonora, mientras que los más recientes le asaltaban a pleno color y con diálogos perfectamente definidos.
Nos echamos novia más o menos al mismo tiempo. Cuando la mía me dejó, tras varias peleas y reencuentros, me quedaron recuerdos que los años fueron borrando y adulterando. Ahora mismo no sé ni por qué nos enfadábamos ni cómo eran sus besos o su perfume. A John, su novia lo dejó un mes después pero recordó toda su vida los acontecimientos exactamente de la misma manera. Podía contar con todo lujo de detalles la cara de él, la expresión de ella, lo que se dijeron, el humo del tren que volaba en la estación y que, año tras año, lo recordaba siempre igual. Era capaz de repetir con precisión milimétrica el movimiento de sus labios para besarla o la onda que su cabello pintaba cuando soplaba el viento.
Si le pedías que contara su primer día de trabajo repetía la historia sin cambiar ni un detalle jamás, de un modo que parecía más un guión que la narración de una vida. Plano corto, yo entro por la puerta. Hay un paragüero a la derecha. Tres paraguas dentro. Plano corto, la señora Carlota – vestido azul, talla cincuenta, lleva una diadema en el pelo- sonríe y me saluda. Hola, dice. Hola, digo. Mi recuerdo se abre en zoom panorámico para mostrar la oficina. Hay seis mesas. De madera. Al fondo, una puerta con un letrero que pone director. Travelling que me sigue. Llamo a la puerta. Plano corto. La cara del director me sonríe.
Ni que decir tiene que, durante los primeros años, nos reíamos muchísimo del pobre John. Más con el tiempo fuimos cogiéndole aprecio. Además, el hombre recordaba cada broma y cada escarnio de la misma forma. Primer plano, tú te ríes de mí. Primer plano de mis ojos. Tristeza. La cámara te sigue. Estás avergonzado. Cielo azul.
Era tan vívido el recuerdo que nos transmitía que finalmente llegamos a sentir que éramos unos imbéciles. Cuando uno razona con normalidad va adecuando la imagen que de sí mismo tiene a su propia experiencia y edulcora su pasado para hacerlo llevadero. Eso no era posible con John. Nos contaba una y otra vez lo que éramos, tal como éramos. Y, del mismo modo que uno se ve vestido con unos pantalones trasnochados y ridículos cuando se ve en una foto antigua, o como cuando uno no comprende cómo demonios pudo llevar aquel bigotillo tan horrible en el pasado al verse en el vídeo de la boda, sentíamos vergüenza propia cuando hablábamos con John. Al final, se convirtió en un amigo entrañable que era depositario de las memorias que a nosotros nos iban faltando. Nunca tuvo un fallo de script ni pudimos encontrar gazapos en sus recuerdos a pesar de que lo intentábamos.
El individuo en cuestión se llamaba John y, aunque su nombre parece indicar un nacimiento lejano, era gallego. En realidad, nadie sabía cómo se llamaba pero le apodábamos John – Ford para más señas- debido precisamente a su enfermedad. El caso es que el tipo tenía un cerebro que funcionaba como una película de cine. Lo que veía, lo que escuchaba, los acontecimientos que experimentaba, se grababan en su mente como si de un montaje cinematográfico se tratara. Mientras que el resto de los mortales acumulamos un sinfín de eventos que ligamos más mal que bien, John los memorizaba en una estricta y estudiada secuencia de planos visuales y sonoros como si fuesen películas. Contaba que los recuerdos de la niñez se le aparecían en blanco y negro, algunos de ellos incluso sin ninguna evocación sonora, mientras que los más recientes le asaltaban a pleno color y con diálogos perfectamente definidos.
Nos echamos novia más o menos al mismo tiempo. Cuando la mía me dejó, tras varias peleas y reencuentros, me quedaron recuerdos que los años fueron borrando y adulterando. Ahora mismo no sé ni por qué nos enfadábamos ni cómo eran sus besos o su perfume. A John, su novia lo dejó un mes después pero recordó toda su vida los acontecimientos exactamente de la misma manera. Podía contar con todo lujo de detalles la cara de él, la expresión de ella, lo que se dijeron, el humo del tren que volaba en la estación y que, año tras año, lo recordaba siempre igual. Era capaz de repetir con precisión milimétrica el movimiento de sus labios para besarla o la onda que su cabello pintaba cuando soplaba el viento.
Si le pedías que contara su primer día de trabajo repetía la historia sin cambiar ni un detalle jamás, de un modo que parecía más un guión que la narración de una vida. Plano corto, yo entro por la puerta. Hay un paragüero a la derecha. Tres paraguas dentro. Plano corto, la señora Carlota – vestido azul, talla cincuenta, lleva una diadema en el pelo- sonríe y me saluda. Hola, dice. Hola, digo. Mi recuerdo se abre en zoom panorámico para mostrar la oficina. Hay seis mesas. De madera. Al fondo, una puerta con un letrero que pone director. Travelling que me sigue. Llamo a la puerta. Plano corto. La cara del director me sonríe.
Ni que decir tiene que, durante los primeros años, nos reíamos muchísimo del pobre John. Más con el tiempo fuimos cogiéndole aprecio. Además, el hombre recordaba cada broma y cada escarnio de la misma forma. Primer plano, tú te ríes de mí. Primer plano de mis ojos. Tristeza. La cámara te sigue. Estás avergonzado. Cielo azul.
Era tan vívido el recuerdo que nos transmitía que finalmente llegamos a sentir que éramos unos imbéciles. Cuando uno razona con normalidad va adecuando la imagen que de sí mismo tiene a su propia experiencia y edulcora su pasado para hacerlo llevadero. Eso no era posible con John. Nos contaba una y otra vez lo que éramos, tal como éramos. Y, del mismo modo que uno se ve vestido con unos pantalones trasnochados y ridículos cuando se ve en una foto antigua, o como cuando uno no comprende cómo demonios pudo llevar aquel bigotillo tan horrible en el pasado al verse en el vídeo de la boda, sentíamos vergüenza propia cuando hablábamos con John. Al final, se convirtió en un amigo entrañable que era depositario de las memorias que a nosotros nos iban faltando. Nunca tuvo un fallo de script ni pudimos encontrar gazapos en sus recuerdos a pesar de que lo intentábamos.
Fue un hombre feliz porque sus recuerdos eran completos y estructurados, coherentes, conservados, porque recordaba su felicidad plenamente.
Hace dos años ocurrió el accidente. Un jovenzuelo alocado, lleno de alcohol, se lo llevó por delante en un paso de cebra no respetado. Llegué al hospital poco antes de que muriera. Me acerqué a su boca para escuchar sus últimas palabras. Se quedaron grabadas en mi memoria. Noche americana. Plano sobre las ruedas veloces de un automóvil. Se oye un chirrido. Primer plano. Mi rostro expresando temor y asombro. Fundido a negro. The End.

No hay comentarios:
Publicar un comentario