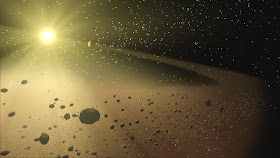Marco Heldsmicht se percató de que algo no iba bien cuando recibió aquellas veintitrés cartas de lectores, molestos por lo inadecuado de su crítica en la columna literaria que mensualmente escribía en el diario. Si a ellas sumaba los cientos de mensajes que indignados anónimos dejaron en el blog del periódico, acumulaba más correspondencia que la que jamás antes había conseguido en su dilatada carrera profesional. En algunas le llamaban embustero, en otras desarrollaban largas cábalas acerca de quién le había sobornado y en unas pocas, más exaltadas, mentaban a su familia más cercana. La editorial del libro que había enjuiciado en el artículo publicó una nota oficial en la que le reprochaba su poca profesionalidad. El autor de la novela ofreció un par de ruedas de prensa donde lamentó ser víctima de un ataque injusto por parte de un crítico vengativo, ofensa que brindó al escritor una notoriedad que probablemente nunca hubiese tenido con el sólo mérito de su obra. La tempestad desatada se calmó al cabo de dos semanas y todo quedó en una anécdota. El director de la gaceta- al que le había encantado el libro y nunca pudo imaginar el porqué de aquella extraña invectiva- disculpó a su empleado manifestando que una mala crítica, tras veinte años de trabajo, puede escribirla cualquiera.
Marco Heldsmicht se percató de que algo no iba bien cuando recibió aquellas veintitrés cartas de lectores, molestos por lo inadecuado de su crítica en la columna literaria que mensualmente escribía en el diario. Si a ellas sumaba los cientos de mensajes que indignados anónimos dejaron en el blog del periódico, acumulaba más correspondencia que la que jamás antes había conseguido en su dilatada carrera profesional. En algunas le llamaban embustero, en otras desarrollaban largas cábalas acerca de quién le había sobornado y en unas pocas, más exaltadas, mentaban a su familia más cercana. La editorial del libro que había enjuiciado en el artículo publicó una nota oficial en la que le reprochaba su poca profesionalidad. El autor de la novela ofreció un par de ruedas de prensa donde lamentó ser víctima de un ataque injusto por parte de un crítico vengativo, ofensa que brindó al escritor una notoriedad que probablemente nunca hubiese tenido con el sólo mérito de su obra. La tempestad desatada se calmó al cabo de dos semanas y todo quedó en una anécdota. El director de la gaceta- al que le había encantado el libro y nunca pudo imaginar el porqué de aquella extraña invectiva- disculpó a su empleado manifestando que una mala crítica, tras veinte años de trabajo, puede escribirla cualquiera.
Mas al mes siguiente, el hecho se repitió. Marco Heldsmicht redactó su comentario sobre un extenso relato titulado “La amante del cielo”, de un tal Eugenio Antolanza. Era un mal cuento, lleno de tópicos, con una prosa repetitiva y una historia que no enganchaba al lector y, mucho menos, le emocionaba. Marco llamó la atención sobre el abusivo uso de la palabra “cosa” que denotaba la pobreza de lenguaje del autor, acerca del excesivo detallismo que ralentizaba la narración hasta hacerla tediosa, de la incorrecta utilización de los adjetivos y de la insulsa mezcla de historias con personajes que no se relacionaban entre sí. Incluso el inicio, la primera frase, la que debe cautivar a un lector, aquel La amante del cielo es una mujer que observa el firmamento cada día, le parecía poco inspirada. ¿Por qué alguien va a continuar leyendo un texto que comienza con un párrafo banal y anodino? - se preguntaba. Terminaba su crítica, interrogándose acerca del porqué de su publicación cuando existían manuscritos de mucha mayor valía.
El director le llamó a su despacho dos días después y, encolerizado, le espetó que un periódico digno como el suyo no iba a tolerar ningún tipo de boicot por parte de empleados desleales. Le había otorgado siempre su confianza y libertad de acción para escribir la columna a su buen criterio. No esperaba, le dijo, que las críticas fueran favorables a ningún libro en concreto pero una cosa era tener una opinión adversa y otra muy distinta mentir insolentemente. Cierto era que el diario no se plegaba ante los intereses comerciales de las editoriales. Si una obra era mala así había que decirlo, pero sin caer jamás en el embuste y la calumnia. Reconocía que todo aquello había hecho crecer las ventas y que el nombre de la gaceta estaba ahora en todos los medios del país pero ello era a costa de perder la dignidad que siempre les había caracterizado. No, no era el estilo que deseaban los accionistas ni él mismo. Jamás permitirían que su querido periódico se convirtiera en un libelo de cotilleos y reality shows. La ética no es opcional, aseveró rotundo. Si volvía a ocurrir una vez más, una sola vez más -le aseguró- quedaría despedido de inmediato sin atender a tantos años de buen servicio.
Salió del despacho sin comprender qué ocurría. Apenas atinó a despedirse lo más cortésmente que pudo y caminó cabizbajo hasta su mesa. Sintió que las miradas de sus colegas de redacción le censuraban. Sorprendió tres o cuatro cuchicheos que cesaron en cuanto él se acercó y no se atrevió a mirar la correspondencia porque el montón de cartas y mails impresos que se agolpaban sobre el escritorio dibujaban una silueta amenazante. El ambiente se había vuelto, de repente, pegajoso e incómodo.
Marco encontró una excusa – se sentía mareado, probablemente por una incipiente gripe, dijo- y marchó a casa. En la calle se encontró mejor. Al menos, los transeúntes que, a aquella hora caminaban apresurados, no fijaban su mirada en él. En el quiosco de la avenida compró tres periódicos y horrorizado comprobó que sus colegas opinaban lo mismo que el público y el director. Todos clamaban por delimitar hasta dónde llegaba la libertad de expresión, por un riguroso control de las editoriales para que la libre crítica no se convirtiera en panfleto desleal. Reclamaban un mayor rigor y la utilización de manuales de estilo. Antolanza le había demandado ante el Juzgado número siete y expresó, en numerosas ruedas de prensa, su estupor por aquellas falsedades injustificadas que contra él se vertían en la crónica.
Estaba confuso. Él era un buen crítico y amaba la literatura. Incluso, modestia aparte, escribía bien y, en su juventud, había ganado varios premios literarios aunque nunca intentó con ahínco que un editor le publicara una novela y no por falta de oportunidades sino por su propia indecisión. Era una de sus frustraciones. Siempre deseó ser escritor, publicar, ser criticado en vez de criticar, ver sus cuentos expuestos en las estanterías y poder contar las historias que habitaban su imaginación. Pero, quizá por exceso de celo, siempre había pensado que sus relatos no eran lo suficientemente buenos. Él sólo publicaría cuando fueran excelentes, maravillosos, cuando alcanzaran la misma excelencia que él exigía a otros autores.
Procuró serenarse. La situación le aturdía. O todos a su alrededor habían enloquecido de pronto o estaba siendo objeto de una broma muy sofisticada. No hacía mucho que había visto la película El Show de Truman y, por un instante, se sintió como su protagonista, inmerso en una farsa de dimensiones descomunales.
Durante años y años, sus juicios literarios habían sido considerados como atinados y brillantes, habiéndose ganado una justa fama de hombre honesto e independiente. Siempre hubo excepciones y envidiosos pero, por lo general, hasta no hacía mucho, las editoriales le deseaban y reconocían su buen criterio. Él no había cambiado – no podía cambiar en sólo un mes- y, por un momento, pensó que realmente se estaba volviendo loco.
Se sirvió un brandy y encendió el fuego bajo. El otoño estaba ya llegando a su fin y el parque que veía desde su ventana estaba desnudo y marrón, lo que no ayudaba a animarle. La tarde era ventosa y el cielo terroso y triste. O quizá fuese que los acontecimientos le hacían ver la vida en tonos amargos. Se sentó bajo la lámpara y tomó los diarios que había comprado. Recortó toscamente con sus manos los artículos que le interesaban y lanzó el resto a una esquina. En el primero, el redactor se preguntaba cómo Marco podía afirmar que Eugenio Antolanza utilizaba en demasía la palabra “cosa” cuando ni una sola vez aparecía en el relato. Se trataba, decía, de una simple mentira. Más tarde, se asombraba de que el inicio del mismo, elegante y poético a su criterio, La muerte se lo había arrebatado y llevado a un lugar entre las estrellas. Tanto las miraba, añorándole y preguntándose cual de aquellas luminarias sería él, que sus vecinos la conocían ya por la amante del cielo, hubiera sido tan burdamente cambiado y ridiculizado tan sólo para polemizar e incrementar las ventas.
Marco leyó tres veces aquel comentario. Estaba atónito y desconcertado. Se abalanzó sobre el escritorio donde aún guardaba el libro que la editorial le había enviado para hacer la crítica. Él leía siempre completamente las obras que valoraba. Nunca escribía críticas basadas en resúmenes. Lo hacía con detenimiento, releyendo, considerando las alternativas posibles, apuntando en los márgenes aquellos juicios que estimaba eran correctos y, muchas veces, corrigiendo sobre el mismo texto las frases que no le gustaban por otras que le parecían más acertadas y que su talento literario imaginaba. Así, incluso pasados los años, podía recrear el lienzo mental con el que había escrito sus valoraciones, tan sólo repasando sus notas sobre el libro.
Sus manos temblaban. Lo idea que le acechaba, aquella certeza que comenzaba a abrirse paso entre su perplejidad, no podía ser cierta. Era una pesadilla y lo que más temía es que todo fuese una especie de demencia. Esquizofrenia, quizá. Una tía suya, octogenaria, había fallecido en un manicomio y en algún sitio había escuchado que la locura era hereditaria. Rebuscó por entre una pila de libros y él, que siempre era ordenado, fue tirando los ejemplares al suelo. Lo encontró poco más abajo del centro de la columna de ejemplares. Allá estaba “La amante del cielo” que él había estudiado, con su portada en azul pastel y el nombre del autor en letras grandes. Lo abrió y, turbado, buscó la primera página del relato, tras el prólogo. Comenzaba con un La amante del cielo es una mujer que observa el firmamento cada día. Se reafirmó en que era un mal comienzo. Pero no era eso lo que buscaba. Al lado, escrito de su puño y letra, vio un textito diminuto – porque él siempre escribía pequeñito, con modestia- en el que había escrito: comienzo flojo y pobre. Hubiera quedado mejor… La muerte se lo había arrebatado y llevado a un lugar entre las estrellas. Tanto las miraba, añorándole y preguntándose cual de aquellas luminarias sería él, que sus vecinos la conocían ya por la amante del cielo.
Casi deja caer el libro. Se sentó en el sillón sin entender lo que ocurría. La luz de su lámpara favorita, de un amarillo cálido como a él le gustaba porque detestaba los fluorescentes, dibujó sombras indefinidas en su rostro. Volvió a leer y se cercioró de que no alucinaba. Debía tratarse de alguna broma, o peor aún de alguna malévola celada que le estaban tendiendo. Alguien había tenido acceso a sus notas y las aprovechaba para censurar su trabajo. Mas todo aquello, pensó, era muy burdo porque finalmente los libros editados estaban ya en las librerías y las frases anodinas, mal escritas y aburridas podían ser comprobadas por cualquiera.
No cenó porque su estómago era un manojo de nervios. El frio le pareció más intenso y la noche, que ya había caído, mucho más negra que de costumbre. Se acostó y durmió asaltado por pesadillas y sudores helados, deseando que clareara y que al día siguiente todo hubiera vuelto a su ser. Por la mañana, llamó a la oficina y se disculpó indicando que se encontraba enfermo con fiebre pero, nada más dar las nueve, estaba en la puerta de la librería de la calle Alfonso X con la tiritona que le provocaba una idea que empezaba a abrirse paso en su mente. Compró dos ejemplares del relato y otros dos de la novela que tenía que enjuiciar al mes siguiente. Sin atreverse a abrirlos, tomó un taxi y regresó a su apartamento.
Encendió el fuego, intentando entrar en calor. Había comenzado a llover y el paisaje de la calle se desdibujaba a través de los cristales empañados por los senderos que las gotas formaban al resbalar sobre ellos. Situó los tres libros, los dos recién comprados y el original, sobre la mesa y fue pasando las hojas una a una. La frase con la que comenzaba su libro aparecía cambiada en los otros dos, de acuerdo a su nota al margen. En la página siete, el autor había escrito “las cosas del amor”. Marco lo había corregido encima con “asuntos del amor” y así había sido cambiado en los otros dos libros. En la página nueve, había un “como suceden las cosas importantes” y él había anotado “los hechos importantes”. Así estaba también en los que acaba de adquirir en la librería. En la página quince se hablaba de un tal señor Amadeo, un personaje que no volvía a aparecer en la historia y que Marco había cuestionado en una esquina. En los publicados, Amadeo había desaparecido. Fue pasando las hojas una a una y constató que contenían todas y cada una de las modificaciones que Marco había anotado en su análisis. Los repasó para cerciorarse de que no desvariaba y, buscando una confirmación neutral, llamó a la vecina de enfrente y le pidió, con una excusa tonta, que le leyera ciertas frases en los tres libros. Al igual que él, la mujer vio textos diferentes en el original y en las copias. Debió percatarse de su expresión perturbada porque le preguntó si se encontraba bien, tan alterado lo vio, y le devolvió los ejemplares sin entender de qué se trataba.
No supo cuánto tiempo pasó entre que regresó a su vivienda y se dio cuenta que sentía mucho frío porque el fuego se había apagado. Se encontró a sí mismo sentado en el sillón con los tres libros sobre sus muslos y aún consternado por los descubrimientos que estaba haciendo. Hombre poco dado a creer en lo sobrenatural, estaba asustado, convencido de que estaban tejiendo una treta malvada a su alrededor. Algún competidor, sin duda, porque no se le ocurría otra explicación racional. Cómo habían logrado hacerlo era un enigma pero supuso que algún intruso habría entrado en su casa cuando él se encontraba ausente y conseguido una copia – le vino a la mente uno de esos agentes de gabardina larga y cámara oculta en un bolígrafo - con la que el autor, justo antes de llevar el relato a la imprenta, habría corregido los textos. Eso debía haber sido. Seguro que se trataba de espionaje literario. Al fin y al cabo, no era nuevo en el mundo que unos artistas copiaran a otros y que párrafos completos fueran plagiados. Las editoriales podían ser capaces de todo para asegurarse el éxito.
Fue al baño y se remojó la cara con agua. Creyó volver de nuevo en sí y encontró valor en su corazón. Aunque no era habitual que bebiera por la mañana, se sirvió un brandy y la fuerza del alcohol le dio ánimos. Si querían pelea, la tendrían. Contrataría a un detective privado si ello era preciso. Incluso, barajó la posibilidad de llamar a la policía aunque desistió de ello pensando que le tomarían por un chiflado. Tenía que hacer, no obstante, una prueba más a pesar de que le asustaba lo que temía que podía suceder.
Tomó la nueva novela sobre la que tenía que escribir el siguiente mes. Puso las copias en la mesita que estaba cerca del sillón. La obra se titulaba “Centenas de hojas” y ya el título no le gustó a Marco. Escribió al margen mejor, Cientos de hojas. De reojo miró a los otros dos libros y quedó sobrecogido. El título original se velaba y aparecía en su lugar justamente lo que Marco acabada de escribir. Ahora, los tres libros comenzaban por Cientos de hojas. Tocó con sus dedos el papel pero no había nada inhabitual. La textura era la de siempre, la tinta no se borraba al frotarla, no se veía ningún tachón. Comprobó que el libro no tenía ningún artilugio electrónico. Había oído hablar del papel electrónico pero, a todas luces, aquellos folios eran absolutamente convencionales. No podía creer aquello. Si se trataba de una conspiración, debía estar organizada por alguien con mucho poder y tecnología. Pero él era un sencillo periodista aficionado a la literatura, no un agente secreto de película. Todo era disparatado.
La curiosidad venció su temor. Siguió leyendo, concentrando su atención en el texto. Aquí y allá hacía correcciones y anotaba comentarios. Como había sucedido con la página inicial, los otros libros se alteraban como si sus pensamientos tuvieran un mágico poder que aún no entendía. Cuando terminó la lectura, comprobó que todas y cada una de sus modificaciones se habían transferido. Leyó entonces una de las copias y se emocionó. Le encantó la prosa, la historia, el uso exquisito de las palabras, la pasión descriptiva. Donde antes había frases comunes e insípidas, ahora presentaban un brillo especial con sustantivos inusuales pero que parecían encajar como guante de seda, oraciones ingeniosas, verbos que inspiraban y adjetivos que creaban las más bellas metáforas en la imaginación. La trama le absorbía y no pudo dejar de leer hasta que llegó a la última página. Sabía que aquel texto era en buena parte fruto de su maestría y la frustración por el recuerdo de sus cuentos nunca impresos regresó con fuerza a su alma. Dudó sobre si hacer una crítica del escrito original o de las copias transmutadas. Sabía lo que podía suceder y recordaba la amenaza de su director.
La columna literaria fue, esta vez, alabada por la precisión de los comentarios, por la exactitud del análisis y el público coincidió con Marco en que se trataba de una muy buena narración, de las que no se habían publicado en muchos años. Un trabajo que situaba a su joven autor entre los más prometedores del panorama. Es más, este siempre creyó que era suyo porque la magia de los sucesos parecía implicar que la propia memoria del escritor quedaba modificada de modo tal que jamás sospechaba lo que había sucedido. Marco recuperó la confianza del director y la calma regresó a la redacción.
Una idea fue poco a poco, deslizándose en la mente de Marco Heldsmicht. No comprendía nada aún – ni, de hecho, llegaría nunca a entenderlo- pero, si estaba envuelto en aquel dislate, mejor sería utilizarlo.
Durante algunos días se debatió entre una infinidad de dudas. Pidió hora en el médico y le tomaron muestras de sangre cuyo análisis resultó inmejorable. No sólo no estaba loco sino que, gracias a Dios, disfrutaba de una salud excelente. Así pues, el destino le había situado ante un océano de posibilidades insospechadas que, al fin, se decidió a navegar. Estaba excitado. Se veía a sí mismo como una deidad y era consciente de que podría encomiar o vituperar, hundir prometedoras carreras o encumbrar autores insignificantes. La seducción del desquite cautivó su mente. Asaltaron su memoria las afrentas, veladas por el tiempo, de algunos editores que habían rechazado sus críticas, de escritores francamente mediocres que le habían difamado cuando no escribió favorablemente sobre sus escritos y de los colegas que se habían ensañado con él cuando los últimos acontecimientos se habían desatado. Si el extraño encantamiento persistía, Marco podía devolver todos los golpes sin que ninguna de aquellas personas miserables pudiera siquiera imaginar qué estaba ocurriendo. La venganza es una enfermedad que se contagia con facilidad. La fascinación que emana del poder incontrolado es una epidemia que destruye en un instante la benevolencia más firme. Juntas, suponían una tentación demasiado sugestiva como para resistirse.
En la redacción, se entretenía en repasar una lista mental de escritores y editores preguntándose quién debería ser la primera víctima de su nueva autoridad, el cordero degollado por la magia de su crítica. ¿Acaso, quizá, Julio Idiazabal quién le espetó que era el peor crítico que jamás se hubiera encontrado, todo porque escribió que su tercera novela era empalagosa? ¿o Maite Campillas, que siempre le miró con indiferencia a pesar de que, muchos años antes, él lo hubiera dejado todo por ella e incluso hubiese disfrazado con afectuosas palabras su auténtica opinión sobre los poemas que escribía? ¿Rafael Santilasaña, ese insidioso editor, que nunca le envió un libro para que lo enjuiciara? ¿Roberto Almante, que pidió su despido afirmando que Marco estaba desquiciado? ¿Silvia Rocamunt, que jamás le agradeció sus buenas críticas cuando publicó La dama ensalzada? Cierto que eran justas y la chica las merecía pero siempre le dolió que jamás le dedicara una buena palabra. No, elegiría probablemente a Arturo Juan Torrontigüena de quién sabía que había maquinado ante la dirección del periódico para que lo despidieran cuando, no hacía aún dos años, escribió que su último libro de viajes era tan insípido que estaba seguramente escrito sin salir de su casona de campo en Soria. Dudaba si elegir a un escritor o a un empresario. Al fin y al cabo, estos eran más poderosos y bien estaba que pasaran primero por la cancela de su enojo. Ese Carlos Miraflores, el propietario de la revista Letras en el Horizonte, que casi invariablemente publicaba críticas, amañadas y mercenarias, que contradecían las suyas propias. Habría de buscar alguna novela que ese bellaco quisiera defender para arruinarla aún antes de que hubiese llegado a las estanterías. Inventarió a todo los posibles candidatos y cribó varias veces la lista porque era demasiado larga. Resulta sorprendente cuántos agravios pueden recordarse cuando uno es capaz de resarcirse de ellos. Mientras sólo los tenemos que soportar, nuestra mente los arrincona para olvidar el pesar que produjeron pero, cuando se atisba una posibilidad de vencer el resquemor, todos llaman a las puertas del corazón reclamando cada uno de ellos el ser el primero en ser resarcido. Un trabajo ingente, pensó. No tenía ánimo ni tiempo para abordarlo en su totalidad. Decidió que sólo tomaría en cuenta las grandes afrentas. El era un crítico, uno bueno, de modo que aplicaría su oficio a enjuiciar sus propios planes. Clasificó, analizó, matizó y evaluó alternativas para finalmente decantarse por Antolanza que iba a publicar su segunda novela. Un escritor que se había aprovechado de su trabajo y que hasta había osado encausarle en un juicio que aún coleaba.
Esta vez, Marco hizo su labor a la inversa de lo que era habitual. En realidad, no tuvo que esforzarse mucho porque la prosa era tan insulsa como la de la primea entrega del autor. Pero, como el tiempo y la experiencia ayudan, el escritor había conseguido un par de capítulos que estaban francamente bien. Marco, con las anotaciones al margen que hizo en su lectura, los destrozó. Cuando llegó a las librerías, el público convino con la crítica despiadada que había publicado. El propio Antolanza nunca llegó a comprender cómo había sido capaz de plasmar textos tan mediocres sin revisarlos y pidió la retirada del libro. Dijeron que, como los males nunca llegan solos, se había divorciado y dado a la bebida.
El regusto de la victoria fue, sin embargo, amargo.
Saciado el arrebato, Marco no disfrutaba con su triunfo. No sabía qué estaría haciendo Antolanza ni, en realidad, le importaba. No veía su ruina y dudaba que deseara verla. Había sido un deleite momentáneo, un placer efímero, sin continuidad, un orgasmo malvado que, una vez transcurrido el instante, no le dejaba abrazado a una acción que pudiera amar o recordar con gusto sino a un cuerpo que le apestaba y le causaba remordimientos. La magia de la crítica se había tornado negra, insensata. Sentado en su rincón, bajo la melancólica luz de la lámpara, releyó el escrito original y sintió que aquellas pocas frases bellas morirían para la literatura. Y él amaba la literatura. La amaba más que al rencor, al zaherimiento antiguo y más que al resarcimiento por los ultrajes pasados que, en realidad, eran pequeños. Vislumbró su futuro fustigando personajillos y obteniendo el breve placer de verles bajo la lapidación de los canales de televisión que vivían del chismorreo, perdiendo su tiempo en destruir en vez de construir. Quedó aturdido y ni el brandy logró sacarle de su pesar. La congoja le asaltó.
Para el siguiente mes, eligió un relato cuya historia él mismo había querido siempre escribir. Una novela de amor contrariado, de muertes a destiempo, de lealtades vigorosas. Lamentablemente, el escritor no había sabido aprovecharla ni había sido capaz de describir con suficiente calidad literaria todas las posibilidades que le brindaba. Él lo haría. Dedicó muchas horas a ello, pulió cada frase, indagó en la psicología de cada personaje, creo nuevas historias paralelas que enriquecían la narración, mantuvo el misterio en cada página, añadió delicados matices, reconstruyó su prosa y reordenó los capítulos. Aquel trabajó realmente le satisfizo. El universo de las literatura quizá no viera nunca hijos suyos pero, al menos, cuidaría de las creaciones de otros a las que adoptaría como huérfanas porque, de otro modo, morirían en la nada del olvido. Se vio a sí mismo como un benefactor de expósitos, un mecenas de las artes.
La crítica fue eufórica. Se habló de una novela que representaba la decisiva renovación de las letras, se la calificó como la mejor de toda la década y alcanzó cuatro ediciones en un solo año. Fue traducida a siete idiomas y su autor reconocido con el premio nacional de las letras. Ahora sí se sentía feliz. No era el gozo momentáneo del desquite sino el júbilo de un éxito que, aunque distante, era suyo. Millones leían sus frases y se emocionaban con su manera de narrar. Lo había deseado siempre y había encontrado el modo de que la satisfacción perdurara, a la vez que evitaba el tumulto de la fama, la intromisión en su vida privada, la murmuración y la exposición a la luz perversa de la celebridad.
A Marco Heldsmich, con el tiempo, llegó a considerársele un misántropo dotado de un extraordinario olfato para hallar joyas literarias entre los muchos manuscritos que le enviaban desconocidos escritores.
 Fue tan casual que es imposible que lo fuese. Te enamoraste de mí de manera inverosímil. Me enamoré de ti sin darme cuenta. ¿Recuerdas cuándo lo supe? Siempre dijiste que te gustó cómo fue. Tú estabas en el cine. Yo no podía aguantar un segundo más sin decírtelo. Te mandé un SMS rindiéndome, entregándote mi alma, reconociendo lo que ambos ya sabíamos. ¿Y qué viste en mí? Imposible saberlo. Inconcebible. Si amarte era tan fácil, el que tú me amaras era un milagro inalcanzable.
Fue tan casual que es imposible que lo fuese. Te enamoraste de mí de manera inverosímil. Me enamoré de ti sin darme cuenta. ¿Recuerdas cuándo lo supe? Siempre dijiste que te gustó cómo fue. Tú estabas en el cine. Yo no podía aguantar un segundo más sin decírtelo. Te mandé un SMS rindiéndome, entregándote mi alma, reconociendo lo que ambos ya sabíamos. ¿Y qué viste en mí? Imposible saberlo. Inconcebible. Si amarte era tan fácil, el que tú me amaras era un milagro inalcanzable.