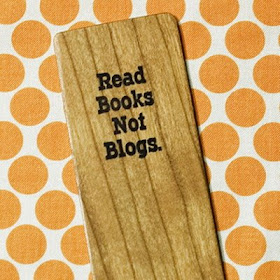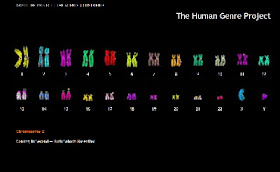Cuando Marcela colgó el auricular, la rabia que había ido acumulando a lo largo de la conversación se le llegó a la garganta en forma de arcada. Sacó un pañuelo del bolsito que colgaba de la silla y se lo llevó a la boca. Sudaba, y al intentar secarse la frente con sus manos se percató de que estaban también empapadas, de modo que sólo consiguió sentirse aún más acalorada.
La hubiera llamado mala mujer, o frígida de mierda, o putana malnacida. O adefesio, que esta palabra siempre le había parecido muy humillante desde que aquel hombre que la poseyó en Buenos Aires se negó a pagarle diciendo que siendo tan fea no merecía emolumentos. Pero había callado. Una vez más, se había refugiado en un silencio que su interlocutora interpretaba como aceptación manifiesta de su culpa.
Marcela se había instalado en el arrabal, aquel día de abril en que un cielo marengo y aburrido se extendía más allá del puerto, hasta el horizonte. Pensó que podría comenzar una vida nueva o, al menos, una existencia tranquila. Pronto se percató de que la fama, buena o mala, se pega a uno como esos chicles que se pisan por descuido y que luego no hay manera de soltar de la suela del zapato por muchas sacudidas que se den o por muy pasada que esté la goma masticada. Dos días después de su llegada, ya la miraban mal. Se habían enterado de que las monedas con las que pagaba la pensión salían de entre sábanas alquiladas por horas, de besos pagados malamente y de orgasmos fingidos una vez que transcurrían los diez minutos a que daban derecho los cuarenta pesos. El hobby del barrio era cotillear de los demás y ella se convirtió en el divertimento preferido de las tertulias de café y los debates de patios repletos de ropa tendida. No habían sido meses fáciles pero el destino es caprichoso y un día se cruzó con él. Y él, lejos de mirarla como lo hacían los demás, le sonrió y, tres o cuatro días después la invitó a un café vienés. Y ella, desvalida de ternura, se enamoró como nunca antes lo había hecho.
Volvió a pasarse el pañuelo por los labios como si aquel gesto pudiera quitarle el desasosiego que le subía desde el estómago. Se secó un par de lagrimas que se mezclaban con las gotitas de sudor y se dijo a sí misma que había hecho bien en callar, en no contestar, en ubicarse en el lugar que el mundo cruel le había asignado. No por ella, porque si por ella misma hubiera sido le habría cantado las cuarenta a la bruja esa. No, por ella no. Por él. Sólo por él. La maldita se había atrevido a decirle que le robaba, que los dejara en paz, que la denunciaría por acoso, por furcia, por escándalo público. La asquerosa. Si ella supiera. Si pudiera pasarle por el morro tan sólo un poquito de lo que ella conocía.
Se asomó al ventanal del ático. Los cielos grises le perseguían y aquel atardecer no podía ser distinto. La luz del faro brillaba ya y, poco a poco, motitas titilantes de luz iban alumbrando las casonas de la ciudad que yacía atrás de la colina. El mar estaba en calma, tan sólo rizado por el viento norte que ya empezaba a enfriar de lo lindo. Llovería seguro. Sonrió. Mejor así, pensó. Se quedará más tiempo. Le costará marchar, volverse, abandonar la seda de sus abrazos. Instintivamente, ocultó el paraguas que pendía del perchero. Si quería dejarla esta noche, tendría que calarse hasta los huesos.
El aire y el fresco de la noche recién llegada repusieron su rostro y su ánimo. Abrió el grifo de la ducha y mientras esperaba a que el agua saliese tibia, se miró desnuda en el espejo. Sintió anticipadamente el placer de su hombre, los besos suaves en sus pechos y las caricias en su espalda.
Oyó subir el ascensor y se le iluminaron los ojos al sentir que se detenía en su planta. Sonó el timbre y supo que era él.
La besó con aquel cariño tan intenso y tan íntimo que jamás antes había conocido. Estaba hermoso y sonreía.
- Lo siento. Me demoré. El colectivo tuvo una avería y tuve que caminar un buen trozo – se quitó la gabardina y se aflojó la corbata- No te imaginas cuánto he deseado verte todo el día. Te quiero tanto.
La hubiera llamado mala mujer, o frígida de mierda, o putana malnacida. O adefesio, que esta palabra siempre le había parecido muy humillante desde que aquel hombre que la poseyó en Buenos Aires se negó a pagarle diciendo que siendo tan fea no merecía emolumentos. Pero había callado. Una vez más, se había refugiado en un silencio que su interlocutora interpretaba como aceptación manifiesta de su culpa.
Marcela se había instalado en el arrabal, aquel día de abril en que un cielo marengo y aburrido se extendía más allá del puerto, hasta el horizonte. Pensó que podría comenzar una vida nueva o, al menos, una existencia tranquila. Pronto se percató de que la fama, buena o mala, se pega a uno como esos chicles que se pisan por descuido y que luego no hay manera de soltar de la suela del zapato por muchas sacudidas que se den o por muy pasada que esté la goma masticada. Dos días después de su llegada, ya la miraban mal. Se habían enterado de que las monedas con las que pagaba la pensión salían de entre sábanas alquiladas por horas, de besos pagados malamente y de orgasmos fingidos una vez que transcurrían los diez minutos a que daban derecho los cuarenta pesos. El hobby del barrio era cotillear de los demás y ella se convirtió en el divertimento preferido de las tertulias de café y los debates de patios repletos de ropa tendida. No habían sido meses fáciles pero el destino es caprichoso y un día se cruzó con él. Y él, lejos de mirarla como lo hacían los demás, le sonrió y, tres o cuatro días después la invitó a un café vienés. Y ella, desvalida de ternura, se enamoró como nunca antes lo había hecho.
Volvió a pasarse el pañuelo por los labios como si aquel gesto pudiera quitarle el desasosiego que le subía desde el estómago. Se secó un par de lagrimas que se mezclaban con las gotitas de sudor y se dijo a sí misma que había hecho bien en callar, en no contestar, en ubicarse en el lugar que el mundo cruel le había asignado. No por ella, porque si por ella misma hubiera sido le habría cantado las cuarenta a la bruja esa. No, por ella no. Por él. Sólo por él. La maldita se había atrevido a decirle que le robaba, que los dejara en paz, que la denunciaría por acoso, por furcia, por escándalo público. La asquerosa. Si ella supiera. Si pudiera pasarle por el morro tan sólo un poquito de lo que ella conocía.
Se asomó al ventanal del ático. Los cielos grises le perseguían y aquel atardecer no podía ser distinto. La luz del faro brillaba ya y, poco a poco, motitas titilantes de luz iban alumbrando las casonas de la ciudad que yacía atrás de la colina. El mar estaba en calma, tan sólo rizado por el viento norte que ya empezaba a enfriar de lo lindo. Llovería seguro. Sonrió. Mejor así, pensó. Se quedará más tiempo. Le costará marchar, volverse, abandonar la seda de sus abrazos. Instintivamente, ocultó el paraguas que pendía del perchero. Si quería dejarla esta noche, tendría que calarse hasta los huesos.
El aire y el fresco de la noche recién llegada repusieron su rostro y su ánimo. Abrió el grifo de la ducha y mientras esperaba a que el agua saliese tibia, se miró desnuda en el espejo. Sintió anticipadamente el placer de su hombre, los besos suaves en sus pechos y las caricias en su espalda.
Oyó subir el ascensor y se le iluminaron los ojos al sentir que se detenía en su planta. Sonó el timbre y supo que era él.
La besó con aquel cariño tan intenso y tan íntimo que jamás antes había conocido. Estaba hermoso y sonreía.
- Lo siento. Me demoré. El colectivo tuvo una avería y tuve que caminar un buen trozo – se quitó la gabardina y se aflojó la corbata- No te imaginas cuánto he deseado verte todo el día. Te quiero tanto.
Ella se refugió en sus brazos, volvió a besarle y se perdió en el iris de sus ojos.
- ¿De verdad que me quieres?
- Lo sabes. Más que a nada en el mundo.
Él se encargó de poner la mesa. Ella de calentar las croquetas y los escalopes. Cuando iba a servirlos, le dijo: - ¡Ah!, llamó tu esposa antes. Pero no te preocupes, callé nuevamente.