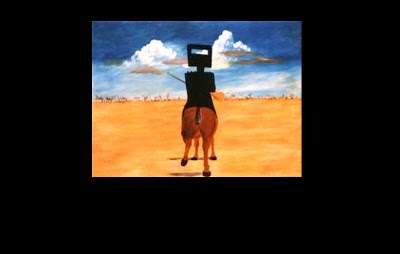Aurelio firmó el recibo con emoción, procurando que el
repartidor de DHL no se percatara de ello. Habían sido muchos los años
esperando aquel momento y su corazón palpitaba con urgencia. Estaba seguro que
aquello no debía ser bueno para su arritmia y su hipertensión pero, qué
diablos, ni podía ni quería tranquilizarse.
Cerró la puerta tras de sí y, llevando el paquete tan
cuidadosamente como si de una hostia consagrada se tratara, se dirigió al
tallercito que tenía el sótano, su refugio secreto. Recorrió el pasillo con
cierta dificultad, - cosas de la artritis - , y miró con ternura la fotografía
de Carmen que colgaba en la pared.
-
Tantos años, ya – pensó.
Se habían mudado al barrio ahora hacía doce años, cuando él
se jubiló y sus dos hijos marcharon a trabajar al extranjero. No necesitaban ya una casa grande,
de modo que vendieron la que tenían en el centro y compraron otra más chiquita
en las afueras mientras, además, ahorraban algún dinero para poder viajar y
disfrutar de la jubilación. Un sueño imposible porque un cáncer traicionero
atrapó a Carmen sólo unos meses después.
Durante casi un año, Aurelio se sumió en una profunda
tristeza. Es difícil enfrentar una vida en solitario cuando uno ha recorrido el
camino de la mano de una mujer fuerte e inteligente, amada y deseada. Sus hijos
le decían que era ley de vida, que debía sobreponerse y disfrutar de la vida,
que es lo que su madre hubiera querido que hiciera, que todavía era muy joven y
capaz de hacer muchas cosas. Él los había dejado hablar, sin discutir mucho,
prometiéndoles que se apuntaría al club de jubilados de la ciudad, que
asistiría a conferencias y conocería gente nueva, incluso que haría alguna
excursión a la playa. Nunca tuvo intención de hacerlo, nunca lo hizo. Rumió su
pena y su desconsuelo, se enfadó con Dios, le llamó de todo y se dedicó a
cuidar de la casa a medida que la edad iba oxidando su cuerpo y el edificio.
Bajó las escaleras del sótano con cuidado. No era cosa de
tropezar y romperse la cadera, ahora que estaba cerca de conseguir lo que tanto
había ansiado durante años. Se agarró con fuerza a la baranda del lado mientras
con su otra mano se aseguraba que el paquete
que le acababan de entregar no se le escapaba.
La idea se le había ocurrido a los cuatro o cinco años del
fallecimiento de Carmen. La herida seguía fresca, es más él se encargaba de
abrirla en canal cuando notaba que el tiempo anestesiaba el dolor. No quería
olvidar, no quería consuelo. Sus hijos, para entonces, ya le habían dejado por imposible
tras muchas disputas. Sí, le llamaban a menudo y le visitaban un par de veces o
tres al año pero ya no intentaban convencerle de que se fuera de vacaciones a
Benidorm ni de que perdiera el tiempo leyendo el periódico en el club. Mejor,
se lo leía en casa y pasaba su tiempo arreglando cachivaches. Y, entre idas y
venidas al tallercito, un día se fijó en la vieja radio. Fue entonces cuando,
como esa chispa que en ocasiones alumbra a los inventores afamados, le llegó la
inspiración.
Encendió la luz que, tras parpadear, iluminó el sótano. Era
amplio y Aurelio lo había adecentado como taller. Siempre había sido un manitas
y le habían gustado todo tipo de manualidades. Cuando era joven, arreglaba
motores de motocicletas y relojes de péndulo que sus vecinos le traían a casa y
por cuyas reparaciones cobraba una pequeña cantidad. Con el tiempo, fue ampliando sus habilidades y
tan pronto componía lavadoras como molinillos de café, juguetes o bicicletas. Al
mismo tiempo, su taller se había ido llenando de herramientas y trastos que,
ante la desesperación de Carmen, había ocupado parte de la vivienda. Cuando se
mudaron, Aurelio se había asegurado que la nueva casa tuviese también un
espacioso lugar donde proseguir su afición.
Se sentó junto a la mesa y colocó el paquete sobre ella.
Tomó las tijeras y cortó con cuidado la cinta plástica que cerraba el
envoltorio. Le temblaron las manos al abrir la caja. Mucho tiempo esperándolo
y, ahora, si no funcionaba, todo se vendría al traste. Se detuvo un instante y
a su mente volvieron a asomarse las memorias de cómo había llegado hasta aquel
momento.
Cuando había visto la radio sobre el anaquel, aquel día, un
torrente de recuerdos le vinieron a la mente. Era una de esas radios antiguas,
de los años cincuenta. Había sido un regalo de todos sus amigos cuando se
casaron y se trató de un presente valiosísimo porque, en aquellos tiempos de
penuria, comprar aquel aparato no les fue sencillo incluso sumando el dinero de
toda la cuadrilla. Les había acompañado durante muchísimos años, quizá hasta
los años setenta cuando los nuevos chismes electrónicos, diminutos y en los que
se escuchaban seis mil emisoras con total nitidez, se impusieron en las
tiendas.
Siempre le había gustado esa radio, con sus dos botones
grandotes en el frente, uno para el volumen y otro para sintonizar las
emisoras, su carcasa de madera curvada y bien acabada, su altavoz protegido por
una malla de tela y unos botones para seleccionar el canal que costaba un
triunfo apretar de lo duros que estaban. Cuando se conectaba, su interior
cobraba vida, se iluminaba como si una magia misteriosa poseyera al aparato.
Luego, tras unos segundos de calentamiento acompañados por quejidos sonoros, se
escuchaba al locutor o alguna canción de Conchita Piquer. Con aquel chisme
habían escuchado, Carmen y él, la noticia del asesinato de Kennedy, el bip bip del Sputnik
dando vueltas a la tierra, a los curas
discutiendo si Juan XXIII era una santo o un demonio, la llegada a la luna, los
anuncios de estado de excepción que de tanto en cuanto Franco imponía, a la Señora
Francis o el serial Simplemente María que Carmen no
perdonaba cada tarde.
El día que la redescubrió oculta tras otros trastos, la bajó
con cuidado y la limpió. La enchufó y pulsó los botones pero el aparato
permaneció mudo. La iba a devolver a la
estantería para que volviera a acumular polvo cuando tuvo la idea.
¿Sería posible?
Sabía que era una idea loca, absurda. Él no sabía nada de
electrónica ni se imaginaba cómo funcionaban las radios. Tan sólo conocía lo
básico, que unos micrófonos captaban los sonidos, los convertían en ondas de radio
que se mandaban a una antena y que, volando por el aire, llegaban hasta el receptor
donde un altavoz los volvía a convertir en sonidos.
Sí, era absurdo pero debía poderse hacer. Si las ondas de
radio viajaban por el aire es que estaban en el aire. Si estaban en el aire,
podrían recuperarse de algún modo. Y si esto podía hacerse, entonces…
Intentó encontrar algún taller que reparara radios de época
pero no lo encontró. Su amigo Serafín le aseguro que esas cosas sólo las había
en América o en Alemania pero que aquí sería imposible del todo hallar reparadores
de radios tan antiguas. Miró en la prensa y en las páginas amarillas. A uno de
sus hijos le confesó su intención de arreglar el aparato .
-
Te compro una radio mañana mismo. Mucho mejor,
más pequeña, más potente… ¿Para qué quieres ese muerto? – le había contestado
con cierta sorna. – Tendrías que salir más y modernizarte.
Durante semanas miró con asombro las tripas que se escondían
tras la carcasa. Había desmontado con cuidado la cubierta trasera y se había
dedicado a observar cómo se encendían y apagaban unas extrañas bombillas
alargadas, había experimentado el calambrazo desagradable al tocar unos
devanados de cobre y había comprendido qué conectaban y desconectaban aquellos
botones del frente. Pero estaba lejos de entender algo más y una tarde que
llovía a cántaros y en la que él miraba los juegos de luces de las lámparas del
aparato, decidió que lo primero era estudiar sobre radios. Descartó enseguida
ir a la universidad. Demasiado viejo, demasiado caro.
Durante un par de años leyó y leyó sobre radios antiguas. No
encontró gran cosa en la biblioteca pública de la ciudad.
-
Mire usted en Google - le
había aconsejado la bibliotecaria.
-
¿Y eso qué es?- había contestado él.
Lo supo pronto y, tras unas nociones básicas que aprendió en
una jornada en el club de jubilados, pidió turno para usar los ordenadores en
la sala. Pero no era lo suyo. Sus dedos eran ya muy torpes para teclear, los
adolescentes que ocupaban los puestos de al lado, le hacían bromas y su vista-
en la que tanto presbicia como astigmatismo campaban a sus anchas- se cansaba
enseguida ante la pantalla.
Así que logró convencer al bedel de la universidad –
conocido, suyo- para que le dejara entrar en la biblioteca de la misma y allí
sí que encontró mil volúmenes sobre radio y electrónica, muchos lo
suficientemente antiguos como para encontrar información.
Abrió la caja y vio el triodo. Se preguntó si funcionaría o
le habrían engañado. En apariencia, estaba en perfecto estado. El cristal de la
ampolla relucía y estaba bien transparente, señal de que su interior no
contenía humedad. Las rejillas metálicas y los cableados internos estaban
intactos y no se percibía ninguna pieza rota. Las patillas de conexión, finas y
largas, no tenían dobleces y auguraban que la válvula encajaría a la primera en
el zócalo. La parte superior, plateada y con forma de cúpula de minarete
apuntaba al cielo.
Tomó la válvula y la elevó para mirarla al trasluz. No
entendió el sistema interior, todos aquellos hilillos de cobre finamente
conectados, pero le gustó lo que vio, como si fuera el preámbulo del acto
mágico que llevaba buscando tanto tiempo. Luego, comparó su disposición con el
dibujo y con la pieza original,
convenciéndose de que eran del mismo tipo. Por fin, verificó el modelo: 12AX7.
Bien, iba por el buen camino. Habían sido ciento sesenta euros, toda una fortuna
para él, pero merecía la pena.
Volvió a colocar la lámpara en la caja y se levantó para
traer la radio hasta la mesa.
Le llevó muchos meses entender sólo lo básico de la
radiodifusión y varios años comprender lo fundamental de las válvulas que
hacían funcionar el dispositivo. Por supuesto, no era capaz de saber qué hacía
cada parte o diseñar un circuito, comprender la física de las válvulas o decidir
por qué estaban conectadas de aquella manera. Pasó muchas tardes escudriñando
el interior y, por fin, una mañana dedujo que el problema debía estar en una
lámpara particular de entre todas aquellas. Mientras que las demás se encendían
permanentemente o alternativamente con fuerza, aquella permanecía siempre con
una luz tenue y fija, adormecida. Sí, tenía que ser aquella válvula la que
estaba fallando. Por alguna razón, la corriente no fluía por ella con la
intensidad requerida y, aunque alumbraba y algo debía hacer, constituía un
bloqueo para el resto del circuito. Aquella misma mañana la había extraído con
cuidado, limpiado y estudiado con fruición. Como temía romperla si la
trasladaba de aquí para allá, hizo un dibujo muy detallado de la misma, desde
varios ángulos. Con aquel gráfico había pasado varios años intentado averiguar qué
tipo de válvula era y de qué modelo se trataba.
-
¿Qué haces siempre con ese trasto? – le preguntaban
su hijos cuando le visitaban.
-
Arreglarlo, quiero arreglarlo- contestaba él,
sin dar más explicaciones.
-
Pero ahora tienes muchas radios y muy baratas en
cualquier centro comercial.
-
Ya, pero en ellas no podría escuchar lo que
quiero oír con esta – contestaba Aurelio y sus hijos no le comprendían.
Trajo la radio hasta la mesa y, una vez más, como tantas en
los últimos años, desatornilló la tapa y limpió con una pera de aire el
bastidor de la electrónica. Tomó la válvula que recién había recibido y la
aproximó al zócalo que permanecía vacío.
Había necesitado muchos meses averiguar dónde podía comprar
una lámpara como la que precisaba. Su amigo Serafín estaba equivocado y ni
siquiera en América o en Alemania las vendían. La responsable de la biblioteca
de la universidad que, para entonces, ya tenía gran amistad con él y que se
manejaba muy bien en Internet, le localizó una empresa en Rusia que aún las
fabricaba. Era un contratiempo. Él hablaba sólo castellano y no tenía ni remota
idea de cómo contactar con aquella empresa en los confines del mundo.
Tomó la válvula y, muy despacio, la introdujo en el soporte.
Encajó con suavidad y esto le reconfortó. Parecía ser efectivamente del mismo
modelo. Su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Giró el aparato y,
temblando, apretó el botón de encendido. El interior de la radio se iluminó y
se escuchó un pitido agudo. Giró el dial poco a poco.
La solución le había llegado gracias a un conocido de su
padre, un tal Felipe que había hecho la guerra con él y que, tras la derrota,
se expatrió en Rusia con su familia. Su hijo, llamado Juan, había regresado a
España y le había visitado al poco porque su padre le había contado de los
avatares y amistad que compartían ambos progenitores en el campo de batalla. No
se habían hecho amigos como lo habían sido sus padres pero mantenían el contacto.
Cuando se acordó de Juan supo que tenía la solución. Aquel hombre hablaba ruso
a la perfección.
Cuando el dial llegó a un tercio de su recorrido, de súbito,
una voz inundó la estancia. Eran las noticias. La radio volvía a funcionar. Se
sintió satisfecho y, sonriendo, con una sonrisa tonta que no podía controlar,
estuvo casi una hora jugueteando con los botones, escuchando canales que no
entendía en onda larga, disfrutando de aquel sonido pobre, lleno de ecos e
interferencias, nada parecido al sonido pulcro y estéreo de las radios
actuales. Pero, precisamente, era aquello lo que había estado buscando.
Subió a cenar algo y se detuvo frente al retrato de Carmen.
Aún sonreía y pensó que ella también lo hacía.
-
Ahora volveremos a escuchar todo lo que
escuchábamos juntos- le dijo.
El retrato permaneció estático pero Aurelio vio que los
labios de ellas se movían ligeramente sobre el lienzo y escuchó su voz.
-
Eso no puede ser, la radios sólo reciben lo que
se emite en ese instante- creyó que le decía la pintura.
-
No, no- contestó él-, lo que oímos juntos debe
estar en el aire, perdido en algún lugar, sólo falta encontrarlo. Las radios
modernas no saben cómo recibir los sonidos viejos, al igual que los jóvenes no
entienden a los mayores. Es ley de vida. Por eso la he arreglado.
Aurelio baja cada tarde al sótano. Pasa muchas horas girando
el dial y probando a recibir aquellos sonidos que él recuerda. Está convencido
de que lo lograra y, para cuando lo consiga, ha colocado el retrato de Carmen
junto a la radio para que no se lo pierda.