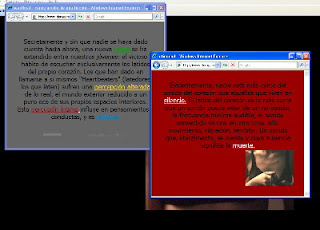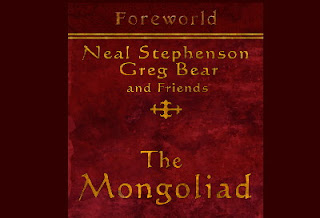- ¿Qué haces ahí aún? -dijo el hombre-. ¿Cuándo comemos? ¿Crees que tengo todo el día?
Desde hacía muchos años, él parecía dirigirse a ella sólo con interrogativos. ¿Es que no me has oído? ¿Por qué saliste? ¿No me oyes, o qué? ¿Es que no tienes nada dentro de esa cabeza de chorlito? ¿Piensas que voy a salir con esta camisa sin planchar? ¿No puedes dejar de gastar tanto? ¿Acaso esperas que me desviva por ti con lo cansado que llego del trabajo? Y ella se había dejado subyugar, aprender a traducir las preguntas y convertirlas en órdenes directas e indiscutibles. Era siempre la misma rutina. Horas, días, años, lustros de preguntas encadenadas, siempre hirientes, siempre sin necesidad de respuesta. Hasta en los momentos más íntimos, que se espaciaban cada vez más, quién sabe dónde él se aliviaría, la requería con una pregunta, ¿piensas que puedo dormirme sin que esto baje? Siempre parecía hacer lo que no debía, lo que no le gustaba a él.
Sirvió un plato de arroz y, mientras él comía - ¿Crees que esto es cocinar? ¿A esto le llamas arroz?- puso un escalope en la sartén. Observó sus manos arrugadas y esculpidas por el trabajo. Un día fueron suaves, deseadas. Pero de eso hacía mucho tiempo, antes de que comenzaran las preguntas. Cuando viajaron al mar y caminaron por la playa. Antes de que llegaran las preguntas.
Preguntas, preguntas, preguntas. A veces, lograba no oírlas. Tenía que hacer un esfuerzo pero conseguía entrar en una especie de trance, como cuentan que los que mueren experimentan al dejar el cuerpo, esos pacientes que dicen haberse visto abajo rodeados de enfermeras, mientras ellos sobrevolaban la escena ajenos a un mundo que ya no les pertenecía. A veces, ella sentía lo mismo. Notaba como aquel hombre- un desconocido- movía sus labios pero no emitía sonidos. Seguramente, estaría preguntando. Preguntas. Preguntas. ¿No me oyes?¿Por qué estás siempre en Babia? ¿Te das cuenta de la suerte que tienes porque te soporto? Preguntas y más preguntas.
La angustia nació en su estómago, subió despacio hasta su garganta y allá comenzó a crecer, como una nube de tormenta que se expande en el aire. Costó, costó mucho o, al menos, a ella se lo pareció. Pero, tras un minuto, se volvió hacia él. Preguntaba, preguntaba, aunque ella ya no escuchaba sus palabras. Y, al fin, dijo con voz clara: adiós.
Al salir, llegó a ver que la sartén con el escalope comenzaba a arder y que el hombre intentaba apagar las llamaradas con un trapo de cocina mientras hacía aspavientos con sus brazos. Movía los labios. Decía algo. Seguramente, preguntaba.